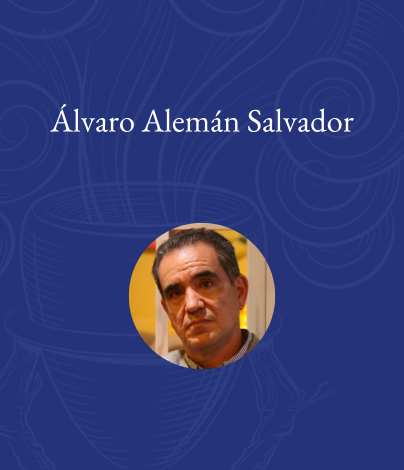Nancy Ochoa Antich
Preámbulo
El Ariel de Rodó es un llamado a la razón humana, la cual se caracteriza porque son igualmente posibles tanto el despliegue de ella como su atrofia o perversión. Por eso, con frecuencia, un examen de los hechos nos lleva a ponerla en duda. ¿Cuál es la racionalidad de las guerras?, ¿cómo no desconcertarse ante las imágenes de niños quemados por armas químicas? Las situaciones lucen incomprensibles, pero es evidente que los poderes involucrados en los conflictos prolongan la violencia.
Cada individuo es frágil para soportar la avalancha de noticias que recibimos a diario de todas partes del mundo. Por primera vez en la historia podemos decir que la humanidad se encuentra verdaderamente comunicada. La Internet es un prodigio de eficiencia tecnológica, que puede estar al servicio de nobles fines, como el aprendizaje de las nuevas generaciones. No obstante, a través de tan modernos medios de información, nos enteramos de manera cotidiana de tragedias y crímenes atroces.
El más reciente fenómeno cultural ha sido el de las redes sociales. Tenemos ahora en nuestras manos una vía expedita para intercambiar: ideas, imágenes, memorias, críticas, denuncias. Sin embargo, la reseña más benévola de esa comunicación tiene que mencionar: el engaño, el vocablo soez, la calumnia, así como las faltas de ortografía. En fin, una muestra bastante clara de insensatez.
Frente a los sucesos, deprimentes en algunas ocasiones, las palabras de Rodó suenan como música de esperanza: “Ariel es el imperio de la razón y el sentimiento sobre los bajos estímulos de la irracionalidad; es el entusiasmo generoso, el móvil alto y desinteresado en la acción, la espiritualidad de la cultura, la vivacidad y la gracia de la inteligencia” (p. 31).
América Latina, la principal atención de Rodó
Cada vez resulta menos adecuado concretar el análisis a un país o a una zona del planeta. No obstante, debemos estudiar a nuestro continente, como lo observa nuestro autor en 1900, es decir, con el horizonte universal que enmarca las profundas reflexiones del gran ensayista. El Ariel transmite las inquietudes del escritor por América Latina. Él buscaba soluciones a sus constantes problemas. Por eso, nos convoca todavía hoy. El libro es breve, pero nada le falta, el contenido es preciso. Su lenguaje limpio y bello acaricia al lector, traspasa el tiempo y llega a la actualidad con palabras que esclarecen la mente y orientan la acción.
Rodó se queja del “doloroso aislamiento en que viven los pueblos” de esta región (p. 40). Alude a la incomunicación entre nosotros. ¿Algo ha variado en más de un siglo, desde que se escribió la magnífica obra? Ahora tenemos los mensajes electrónicos, que pueden exasperar el alma y degradar la sensibilidad, como veíamos hace un momento sobre las redes sociales. Hoy hay los veloces viajes en avión, pero ellos no bastan para construir los nexos económicos, sociales y políticos que una auténtica integración demanda. Se me ocurre un ejemplo sencillo: ¿cómo admitir que simplemente en Suramérica no haya todavía un ferrocarril que permita atravesar su geografía?, ¿por qué algo así tiene que sonar imposible? Un criterio general tengo de la historia de América Latina y es que las mismas dificultades y varios intentos fallidos por remediarlas, parecen ubicarnos en un penoso y agobiante estancamiento.
Intentemos, pues, escudriñar los motivos de una realidad que decepciona. El célebre uruguayo, que nos reúne hoy a los 100 años de su muerte, escribe que “la esclavitud afea, al mismo tiempo que envilece” (p. 53). Es inconcebible que América Latina siga siendo hoy uno de los territorios más desiguales en el planeta. Durante el siglo XX tuvimos revoluciones, gobiernos de tendencias diversas y batallas muy costosas en vidas humanas. Cada vez era un nuevo comienzo y renacidas esperanzas, pero al final, todo volvía al punto de partida.
Rodó señala las conductas erróneas de la dirigencia en su conjunto, no únicamente de los líderes políticos, como las razones de fondo de que en los países latinoamericanos no haya prevalecido el bien común. ¿Cómo puede avanzar una sociedad, si a los que deben conducirla solo les atañen sus propios intereses y los de unos pocos privilegiados? Esa es la causa de la exclusión de las mayorías de los derechos sociales, necesarios para la vida, para la supervivencia, y sin los cuales no puede florecer la libertad. No ha habido en América Latina igualdad de oportunidades y la injusticia estructural crece día a día. Me parece que Europa occidental es actualmente el mejor modelo de convivencia porque la salud y la educación, ofrecidas en forma gratuita por los Estados, han encontrado allá coberturas jamás soñadas antes por la humanidad.
Las críticas del Ariel a la democracia no se refieren a la equidad real, que permitiría a todas las personas el ascenso y el mérito. Es claro que, en sus objeciones, el escritor uruguayo tiene en mente un régimen político en el que predomina el discurso con alicientes utilitarios, que manipula las conciencias de los miserables, al ofrecerles cosas materiales para comprar su sometimiento. De otra manera es el dirigente de pueblos, cuya palabra didáctica les enseña a salvaguardar sus derechos, pero con la mirada puesta en el ideal, en un futuro en el que las nuevas generaciones desempeñen sus carreras, no con afán de lucro sino para sentirse humanamente enaltecidas, un porvenir en el que los jóvenes amen los libros, disfruten del arte y expandan la cultura:
“Racionalmente concebida, la democracia admite siempre un imprescriptible elemento aristocrático, que consiste en establecer la superioridad de los mejores, asegurándola sobre el consentimiento libre de los asociados” (p. 64). “El carácter odioso de las aristocracias tradicionales se originaba de que ellas eran injustas por su fundamento, y opresoras por cuanto su autoridad era una imposición. Hoy sabemos que no existe otro límite legítimo para la igualdad humana que el que consiste en el dominio de la inteligencia y la virtud, consentido por la libertad de todos” (p. 65).
Las palabras del Ariel son diáfanas para resolver la aparente contradicción entre la justicia social garantizada por el Estado, y el empeño de los individuos en el aprendizaje permanente y en el trabajo cotidiano: “Toda igualdad de condiciones es en el orden de las sociedades, como toda homogeneidad en el de la Naturaleza, un equilibrio inestable. Desde el momento en que haya realizado la democracia su obra de negación, con allanamiento de las superioridades injustas, la igualdad conquistada no puede significar para ella sino un punto de partida. Resta la afirmación. Y lo afirmativo de la democracia y su gloria consistirán en suscitar, por eficaces estímulos, en su seno, la revelación y el dominio de las verdaderas superioridades humanas” (p. 57).
El ejercicio de los derechos debe enmarcarse en el respeto mutuo. Una vez que se logran, mediante esfuerzo colectivo, la democracia política y la prosperidad, el secular trato humillante hacia razas o clases supuestamente inferiores no debe reemplazarse por nuevos abusos de gente mareada con sus ansias de poseer y ostentar, por ejemplo, automóviles de lujo, artefactos electrónicos cada día más sofisticados o indumentarias de refinada última moda. El término de toda forma de discriminación tiene que llevar consigo jerarquías que se acrediten racionalmente. El trato adecuado entre autoridades y subalternos, padres e hijos, profesores y estudiantes, se fundamenta en el reconocimiento de méritos, pues estos implican desvelo y perseverancia. El reclamo por la confusión entre equidad y ordinariez lo expresa brillantemente el tango Canvalache, dedicado a ese siglo XX que Rodó pudo prever, cuya letra sigue teniendo vigencia en estas primeras décadas del tercer milenio.
Un rasgo fundamental de los últimos 100 años ha sido la urbanización. ¿Pero cómo han crecido nuestras ciudades? El proceso se ha caracterizado por un incesante desplazamiento de masas campesinas paupérrimas a poblar los cinturones de miseria de las grandes urbes. Se trata de compatriotas que han carecido de los servicios fundamentales de salud y educación, por lo cual no podemos esperar de ellos costumbres exquisitas ni gustos elevados. No es correcto atribuir a los marginados las críticas de Rodó al “individualismo mediocre” (p. 56).
Esa frase se ajusta más a la actitud de ciertas personas que exhiben su banalidad dentro de vehículos suntuosos en las actuales calles latinoamericanas. Si nuestro autor tuviera el infortunio de convivir con el engreimiento de las clases favorecidas de hoy, él aborrecería esa prepotencia sin razón. Ya no son las tribus bárbaras, como las de Atila, que revelan heroísmo y cierta grandeza, sino, en palabras del Ariel, “la alta cultura de las sociedades debe precaverse contra la obra mansa y disolvente de esas otras hordas, pacíficas, acaso acicaladas, las hordas inevitables de la vulgaridad” (p. 59).
El capitalismo y los Estados Unidos de América
El gran uruguayo estaba consciente de que los países latinoamericanos, aislados entre ellos, no podían en cambio ser ajenos a un estado de cosas que ya se iba convirtiendo en mundial. Me refiero a un sistema económico que obliga a todos, según Rodó, a “los diarios afanes por la utilidad” (p. 43). El pragmatismo de los últimos siglos puede relacionarse con los avances científicos y, sobre todo, con su aplicación en estupendos inventos tecnológicos que solucionan las pequeñas e influyentes dificultades de la vida cotidiana. Ese progreso es en sí mismo satisfactorio. El mal uso que podamos dar, por ejemplo, al teléfono celular (me refiero a cierta dependencia emocional que lleva a algunos a emplearlo en momentos de conversación o mientras manejan), se debe a la desorientación en principios y valores que sufre la humanidad contemporánea. Nuestro pensador menciona la posibilidad de que el desarrollo de la ciencia y la técnica no solo traiga ventajas sino también perjuicios sociales y culturales, pero afirma que en su obra se concentrará en abordar los inconvenientes de la democracia.
¿Cómo no vincular esta forma de gobierno con los Estados Unidos? En palabras de Rodó, “esa democracia formidable y fecunda, que, allá en el norte, ostenta las manifestaciones de su prosperidad y su poder” (p. 68). En 1900, en su obra Ariel, nuestro autor señala con claridad el motivo por el cual los países latinoamericanos han tenido, con la que es hasta ahora la mayor hegemonía económica y militar del mundo, una relación paradójica de amistad y molestia al mismo tiempo: “La poderosa federación va realizando entre nosotros una suerte de conquista moral” (p. 68).
Quizás el peor aspecto de nuestro imperecedero subdesarrollo ha sido el hábito de los grandes capitalistas latinoamericanos de hacer dinero a costa de los bienes naturales y humanos de estos territorios sin invertir sus ganancias en el adelanto nacional. En el ensayo titulado Rumbos Nuevos, Rodó alude a esa circunstancia: “En medio de la confusión de todo orden de prestigios y valores sociales se apresuraba la formación de una burguesía adinerada y colecticia, sin sentimiento patrio, ni delicadeza moral, ni altivez, ni gusto” *.
Es verdad que irreflexivamente los individuos de la clase dominante utilizan su país para provecho personal y luego disfrutan fuera de la región de la fortuna adquirida. Las oligarquías latinoamericanas no están conscientes, por ejemplo, de que en Estados Unidos hay la igualdad de oportunidades que ellas creen imposible en nuestras repúblicas. En la potente nación aceptan una movilidad social que es manifiesta, mientras en estas tierras muestran desprecio hacia los conciudadanos de estratos bajos y medios. Allá les gusta lo que aquí tratan de impedir que ocurra y, sin aceptar su responsabilidad en los efectos, llegan al colmo de subestimar a su patria y de culpar del atraso a los miserables, que son en realidad los perjudicados por el extranjerismo de las élites. El autor de Ariel llamó nordomanía a esa actitud. Su argumento tiene el valor de encontrar las causas de nuestra limitación para el progreso en nosotros mismos.
Entonces, las diferencias culturales e históricas entre el gran país del norte y las repúblicas en las que se habla castellano o portugués, son obvias y deberían vivirse con naturalidad. ¿Por qué no es así? Un brillante pensador como Rodó tiene que indignarse con razón porque no encuentra “la gloria, ni el propósito de desnaturalizar el carácter de los pueblos, -su genio personal,- para imponerles la identificación con un modelo extraño al que ellos sacrifiquen la originalidad irreemplazable de su espíritu; (…) En ese esfuerzo vano hay, además, no sé qué cosa de innoble. Género de snobismo ** político podría llamarse al famoso remedo de cuanto hacen los preponderantes y los fuertes, los vencedores y los afortunados; género de abdicación servil” (p. 69). Me parece notorio que los dardos de ese discurso apuntan a las clases dirigentes por su entreguismo.
Cuento tres páginas del Ariel dedicadas a elogiar con la hermosa retórica de su autor las cualidades innegables de los Estados Unidos de América. La famosa frase “aunque no les amo, les admiro” (p. 73) expresa la relación de cercanía y distanciamiento que los latinoamericanos hemos tenido con esa nación, como consecuencia de la estructura de nuestras sociedades, pues a las burguesías les ha parecido agradable el goce de la democracia social ajena, mientras ayudan a mantener la desigualdad en sus países.
Breve conclusión
En la última parte de la obra, Rodó dirige su mirada hacia el futuro de nuestra región, que él sinceramente lo deseaba mejor: “Acaso sea atrevida y candorosa esperanza creer en un aceleramiento tan continuo y dichoso de la evolución, en una eficacia tal de vuestro esfuerzo, que baste el tiempo concedido a la duración de una generación humana para llevar en América las condiciones de la vida intelectual, desde la insipiencia en que las tenemos ahora, a la categoría de un verdadero interés social y a una cumbre que de veras domine” (p. 89).
Nos encontramos hoy a cien años de la muerte del célebre escritor uruguayo. Hagamos un balance de lo que hemos logrado. El problema fundamental de este continente es todavía la miseria de un amplio sector de la población. No obstante, la educación masiva, que es el mejor camino de ascenso social, luce como un motivo de esperanza. A través de adelantos y retrocesos políticos, en nuestros países se ha combatido con éxito el analfabetismo. En la actualidad la mayoría de niños latinoamericanos asisten a la escuela. La secundaria y la universidad son ahora accesibles a jóvenes de sectores populares. Hace falta la continua renovación de metodologías y de contenidos, pero podemos ubicar nuestros sueños en la oferta pedagógica que cada día se incrementa.
Como lo establece el liberalismo original, con el cual tenemos una deuda histórica, el Estado debe garantizar a todos los ciudadanos los derechos básicos de salud y educación para que a ellos corresponda luego el esfuerzo individual y la virtud. La tarea de las instituciones públicas es la de equilibrar las oportunidades entre aquellos que nacen en medio de riquezas, o siquiera envueltos con mínimas satisfacciones, y los que carecen de todo lo indispensable para la vida. Los recursos necesarios para ese propósito se pueden obtener a través de políticas macroeconómicas y fiscales adecuadas. El trabajo también es un derecho y la sociedad civil lo ofrece en cantidad suficiente cuando la situación es propicia, pero a los gobiernos les atañe velar por condiciones laborales idóneas y salarios dignos.
Así, nuestras democracias, que constituyen una palpable mejora con respecto a las oscuras décadas de los regímenes militares, lograrán contar con una población que sea capaz de recuperar la política. Esta última es una imagen de la sociedad, por lo cual, cuando las mayorías se mantienen excluidas del progreso, hay el riesgo latente de que los bienes y servicios colectivos sean acaparados una y otra vez por la mezquindad de las élites.
En fin, el esnobismo mencionado por el autor de Ariel, es una degradación cultural y no contribuye a que nuestra América resuelva sus problemas seculares. Con la identidad que nos da una historia particular y común, por lo cual ella no es una quimérica originalidad, podremos extirpar la injusticia social. No sigamos cometiendo los mismos errores que señalaba Rodó, para que cortemos de una vez con la raíz del atraso y superemos más temprano que tarde el funesto subdesarrollo.
NOTAS
* Rodó, José Enrique: Rumbos Nuevos, en Obras Completas. Madrid: Ed. Aguilar, 1967: 520.
** “Esnobismo, cualidad de esnob. Esnob (del inglés snob), persona que imita con afectación las maneras, opiniones, etc., de aquellos a quienes considera distinguidos”. Diccionario de la lengua española, Real Academia Española, vigésima segunda edición.
REFERENCIA
Rodó, José Enrique: Ariel. Buenos Aires: El Andariego, 2005.
Quito, 8 de junio de 2017