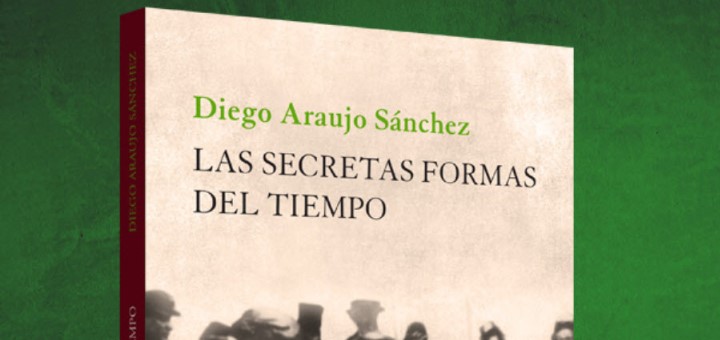
El pasado 20 de enero, la Academia Ecuatoriana de la Lengua organizó un conversatorio sobre la más reciente novela de don Diego Araujo Sánchez, Las secretas formas del tiempo. En esa presentación, don Gonzalo Ortiz Crespo intervino con la lectura del texto que presentamos a continuación:
Objeto de múltiples indagaciones históricas y de varias novelas, el asesinato de Gabriel García Moreno (1821-1875) es un filón inagotable de historiadores y novelistas, y volver a abordarlo requiere de valentía y originalidad. De ambas cosas hace derroche Diego Araujo Sánchez.
Araujo estudió derecho y literatura y es uno de los más reconocidos críticos literarios del país. También fue periodista activo: trabajó 20 años en el diario Hoy. Allí fue editor de revistas, luego editor general y, finalmente, por una década y hasta poco antes de su cierre, subdirector. Combinó este trabajo con el de profesor en la PUCE, donde fue director del Departamento de Letras y subdecano de la Facultad de Lingüística y Literatura.
Su salida de Hoy le dio el reposo necesario para escribir ficción, y ya en 2016 publicó su primera novela, Los nombres ocultos, que tuvo una segunda edición en 2017. Es una novela relativamente corta, de 136 páginas, que se lee con gusto, en un par de tardes, intrigado el lector en averiguar si la muerte, el 27 de febrero de 1935, de Antonio Leiva, chofer del automóvil del presidente Velasco Ibarra en su primera administración, fue accidente, suicidio o asesinato.
Ahora estamos presentando su segunda novela, editada por la misma editorial, Rayuela. De título poético, Las secretas formas del tiempo, es una novela donde tres personajes actuales (el padre, periodista e investigador, Maurico Salvador; su hija, alumna de Historia de la Católica, Lucía Salvador, y el enamorado de esta, Carlos Sánchez, bisnieto de un contemporáneo de García Moreno, Quintiliano Sánchez), investigan a fondo el asesinato de Gabriel García Moreno. Es un interesante juego, porque el propio autor, Diego Araujo Sánchez, es bisnieto de Quintiliano Sánchez. Así que en su novela crea un alter ego, que le permite acceder a recuerdos y archivos de su propio antepasado.
Por cierto, recordemos que Quintiliano Sánchez Rendón fue un poeta y académico quiteño, nacido el 13 de abril de 1848 (otro maestro nacido el 13 de abril, en este caso 16 años después de Juan Montalvo). Fue director de esta Academia Ecuatoriana de la Lengua, que hoy nos acoge, profesor de literatura del colegio Vicente León de Latacunga, periodista de combate, que sobre todo enfrentó a la dictadura de Ignacio de Veintimilla, por lo que fue desterrado y sufrió graves penalidades. Tras una vida consagrada a las letras y a la enseñanza, falleció en Quito el 24 de julio de 1925, a los 77 años de edad.
Estos datos biográficos, por cierto, no están en la novela. Allí la figura de Sánchez es un tris más difuminada, aunque sí está presente, puesto que fue amigo desde la infancia de Abelardo Moncayo, uno de los asesinos de García Moreno, por lo que en la trama se discute si tuvo o no un papel en el asesinato. Diego Araujo hace hablar a sus personajes para que defiendan a su antepasado contra las acusaciones de la ensayista contemporánea María Helena Barrera-Agarwal quien ha sostenido que Quintiliano Sánchez fue parte de aquellos derechistas que se inclinaban ante España. El autor no se lanza en un panfleto, que sería censurable, sino que lo hace con elegancia y ensartando esa defensa en los hilos de la novela, por boca de Mauricio Salvador. No propiamente “por boca”, porque no es una conversación, sino mediante un correo electrónico que pone el investigador a Carlos Sánchez. Quintilano, se aclara en la novela, se definía a sí mismo como un “liberal católico”.
Este alter ego del autor, Carlos Sánchez, no es, como podría suponerse, joven tal como Lucía Salvador, la estudiante de la Católica de la que se enamora: la dobla en edad, lo que da un interesante toque a la novela, con otra tensión adicional subyacente, pues la atracción de Carlos y Lucía se contrapone con la conciencia de ambos de la fragilidad de la vida del primero, que tiene cáncer y se halla en tratamiento.
Por su parte, el periodista de investigación y padre de Lucía, Mauricio Salvador, se interesa no solo por el magnicidio del pasado sino por hechos contemporáneos, como el supuesto intento de magnicidio del presidente Rafael Correa, el tristemente célebre 30-S, supuesto que los protagonistas destrozan, pues comprueban que se trató de un mero motín policial, agravado por la ceguera presidencial.
“El asesinato de García Moreno fue un drama trágico. La impostura del intento de magnicidio, una tragicomedia”, dice Salvador. “No hay relación posible entre los dos hechos. Solo el contraste entre grandeza y pequeñez, verdad y mentira, y la degradación de los actores políticos desde el ayer hasta el hoy” (pág, 191). El capítulo 25 en que Mauricio Salvador resume los resultados de su investigación es una poderosa crónica de ese insuceso.
La historia del presente se imbrica así con el asesinato de hace 146 años, incluidas las historias de amor (la actual de Carlos y Lucía y las del pasado, como los escarceos amorosos de García Moreno y los de los complotados para asesinarle), y también las historias de dolor (por ejemplo, el de la viuda y la madre del policía Froilán Jiménez, asesinado el 30 de septiembre, y el de la viuda de Faustino Rayo).
Araujo construye su novela de una forma muy interesante: como buen investigador judicial que es, lo que demostró ya en su primera novela, ha estudiado íntegro el proceso que se siguió para dar con autores, cómplices y encubridores del asesinato de García Moreno, la gran figura histórica del siglo XIX, para unos “mártir del derecho cristiano”, para otros “santo del patíbulo”.
Ese proceso judicial le sirve de base argumental, pero además lo utiliza de una forma muy creativa: cada capítulo con número par de esta novela se abre con un testimonio de uno de los testigos del asesinato: el que estaba en la pulpería, el que estaba en la Tesorería, el que estaba en la escribanía, el que estaba en la covacha debajo del Palacio (“donde la negrita que vende chicha de quinua”), el edecán presidencial, el sargento de artillería a la puerta del cuartel, varios transeúntes que acertaron a pasar por la esquina o por la plaza.
A ese epígrafe el autor añade en cada capítulo sustancia sobre motivaciones, el complot, los inspiradores, a veces en forma de reflexiones en primera persona, basadas en textos reales, como el de Roberto Andrade, uno de los autores del magnicidio, que escribió después su propia explicación del hecho; otras veces como monólogos producto de la imaginación del novelista, como los de Juana Terrazas, amante de algunos de los complotados, cuyo papel Araujo destaca.
Esta manera de narrar da al lector una mirada caleidoscópica del asesinato. Como otras tantas tomas matriciales que ven el hecho de sangre desde tantos ángulos como sea posible, desde tantas subjetividades, lo que dicen los testigos y las investigaciones y supuestos del autor son vueltas de tuerca que, a cada giro, van introduciendo al lector en el hecho brutal del asesinato pero también en sus ramificaciones políticas, sicológicas y hasta sociológicas del Ecuador de entonces.
Quedan muy bien descritos varios elementos del drama: la traición, los juegos en las sombras y, sobre todo, el frustrado e ingenuo intento de los jóvenes conspiradores liberales radicales antigarcianos de hacer una revolución y liberar al país. Araujo los muestra, con gran precisión psicológica, asombrados y decepcionados porque el pueblo no reacciona como esperaban: que los aclamasen como libertadores (el único que lo hace es Juan Montalvo) y los apoyasen para echar abajo al régimen conservador. Lo que se dio, por el contrario, fue un rechazo al magnicidio y una condena generalizada a los asesinos.
Hablé antes de los monólogos. No se trata de monólogos interiores, que resultan complejos de resolver en una narración novelada, sino que el autor adapta una técnica fascinante: son monólogos dirigidos a alguien: a un ser concreto, a quien Juana Terrazas, o también Lucía Salvador, en otros capítulos, tratan de tú. Los de Juana pueden ser dirigidos a García Moreno, a quien odia por su represión a las mujeres; o a Manuel Polanco, su “verdadero amor”; o a Abelardo Moncayo, su “adorado tormento” o aun al traidor comandante Francisco Sánchez ––que incumplió su compromiso de levantar al Batallón No 1, acantonado en el cuartel frente al Palacio, para ayudar a la revolución una vez muerto García Moreno––, a quien enrostra su cobardía.
Los de Lucía, en cambio, se dirigen a Carlos, aunque también hay alguno de Carlos dirigido a Lucía. La novela corre hacia su final y no entro en detalles sobre los desenlaces que aguardan a los personajes actuales. Menciono sí, por su maestría narrativa, una nueva y final discusión sobre quiénes fueron los autores y por qué asesinaron a García Moreno y una nueva descripción del cadáver de García Moreno, de su autopsia, de sus prendas de vestir y cómo quedaron, así como de la presencia del fotógrafo Rafael Pérez Pinto que tomó las placas de los despojos mortales del presidente en el piso de la catedral a donde fue llevado, una de las cuales sirve de portada al libro.
Me he alargado mucho en esta tarde noche, pero déjenme resumir aún dos convencimientos más sobre la obra. El primero es que Araujo salva casi siempre con buena y elegante pértiga el escollo de tener que incorporar discusiones históricas. Por ejemplo, se enfrenta con la versión antojadiza de Laura Pérez de Oleas Zambrano de que el asesinato de García Moreno fue provocado por celos, pues Faustino Rayo habría querido vengar la traición de su mujer (versión que lamentablemente, como todo lo que lleva morbo, perdura en la clase media semiilustrada de nuestro país). Lo hace en la voz de Lucía, lo que le da autenticidad a la diatriba, pues es una joven moderna y por tanto feminista, consciente del valor de la mujer. También resume, en la discusión final, los argumentos de varios historiadores y se queda con la versión de Enrique Ayala Mora de que no se trató solo de un grupo conspirador sino de que detrás de ellos estuvieron las fuerzas que luchaban por el poder. Lo hace en el último informe de Mauricio Salvador. Al final, y también lo largo de la obra, Araujo se decanta por la versión de que el inspirador del crimen fue el Gral. Francisco Javier Salazar.
El segundo convencimiento, y con esto quiero cerrar esta intervención, es que tenemos ante nosotros una novela que pasará a ser parte del canon ecuatoriano del siglo XXI. La fluidez y belleza del idioma, lo bien planteado de la trama, lo acertado de los personajes, hacen de Las secretas formas del tiempo una obra icónica.





