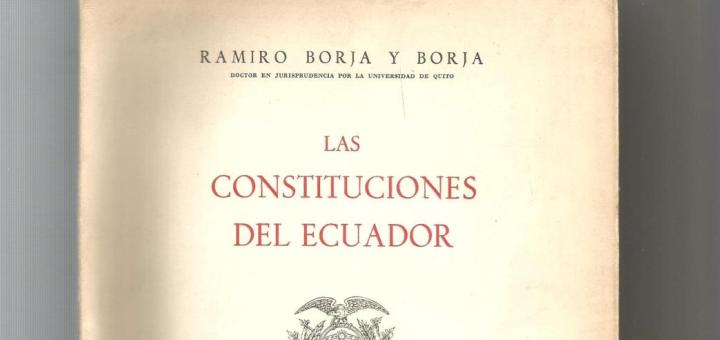
«Desde la mañana, delante de los libros acumulados sobre mi mesa, le hago al dios de la lectura mi plegaria de lector insaciable: Nuestra hambre cotidiana dánosla hoy». Esta invocación de Gastón Bachelard, aplica a Ramiro Borja y Borja (Quito, 1920-2012). Mucho más que un hombre de letras, fue hombre de libros: un pensador cuya ansia de saber lo emparenta con los alquimistas de otras épocas. Y el tiempo, ante seres humanos como él, se transfigura en ellos. “Hambre de encarnación padece el tiempo”, dijo Octavio Paz. Este el caso de Borja y Borja.
Ramiro era bajito, ojos vivaces, una luz traviesa giraba en ellos, libro bajo el brazo, sonrisa amable, que no ocultaba su espíritu sutilmente zumbón. Ramiro libraba dardos cuando demoler a insolentes se trataba. Bastaba una frase lapidaria para apabullar al altanero. Cortés, tímido, solitario, daba la sensación de haber levantado un mundo para él, del cual se negaba a salir. Ramiro tenía justa fama de sabio cuando lo conocí; ya había escrito numerosos libros, algunos de los cuales había leído por mis estudios de derecho.
Fue en una antigua librería de Quito donde se fundó nuestra amistad. Autor de tratados sobre Derecho Constitucional, Civil, Internacional, Laboral… fue el jurista más encumbrado de su tiempo; escribí el ensayo introductorio a los diez volúmenes de “Síntesis del pensamiento humano en torno a lo jurídico”. Exploración erudita de las sociedades, desde las primitivas hasta las actuales; reseña espléndida de la historia universal vertebrada por el derecho y tramada por religiones, filosofías, políticas, ciencias, artes; portentosa aventura de una inteligencia única. Obra escrita en la línea que Paul Celan señalaba sobre el ejercicio intelectual completo: acontecimiento, movimiento, estar en camino. Gracias a su asombrosa memoria, a su oficio de leer y pensar. En nuestras inolvidables reuniones no faltaron relatorios de esas grietas ocultas que toda vida enmascara o silencia.
Este artículo apareció en el diario El Comercio.





