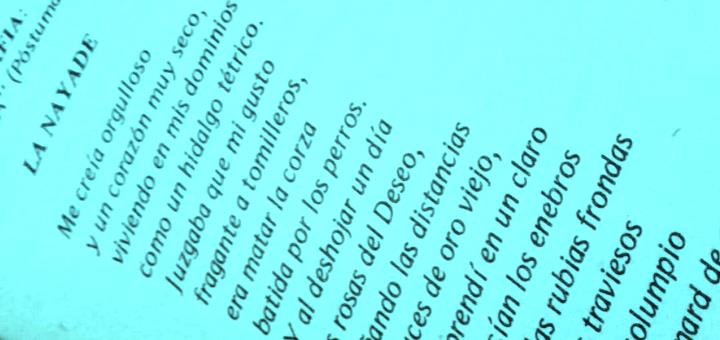
Me creía orgulloso
y un corazón muy seco,
viviendo en mis dominios
como un hidalgo tétrico.
Juzgaba que mi gusto
fragante a tomilleros,
era matar la corza
batida por los perros.
Y al deshojar un día
las rosas del Deseo,
bañando las distancias
en luces de oro viejo,
la sorprendí en un claro
que hacían los enebros
y entre las rubias frondas
los céfiros traviesos
mecían el columpio
de un Fragonard de ensueño…
Yo la llamaba Náyade
por sus marfiles griegos
y por su talle lánguido
como los juncos tiernos.
Me sonrió unas veces
con un silvestre miedo,
como la sensitiva
que va a plegar sus pétalos;
mas ¡ay! no era un espíritu
de encadenar con besos:
temía despertarme
pues sé que siempre sueño.
Y al fin, un dulce día
se hundió en el lago eterno
dejando entre mis manos
los círculos concéntricos…
y fuimos desgraciados
y siempre lo seremos.
(Tomado de Antología poética ecuatoriana, 1982)





