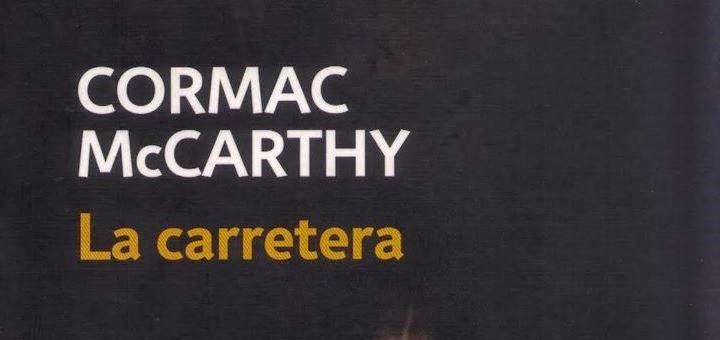
El martes 13 de junio murió en Nuevo México el escritor estadounidense Cormac McCarthy y mi grupo de lectura y yo iniciamos al día siguiente el análisis de La carretera (2006), su novela más famosa, acicateadas por la coincidencia. Los férreos 89 años del autor produjeron una obra narrativa de enormes alcances, atisbando en el lado oscuro de la acción humana. ¿Qué puede ser más impactante que ponerse a imaginar lo que sería del mundo luego de una hecatombe nuclear o meteorológica que arrasara con la vida sobre el planeta?
Ya sabemos que la literatura nos ayuda a completar el pasado y a avizorar el futuro. Y que en muchas ocasiones acierta. ¿Acaso no pensamos que la pandemia ponía en peligro a la humanidad? ¿No es cierto que las potencias mundiales pueden erigirse en jueces supremos y aniquilarnos a quienes no tenemos nada que ver con sus protervas intenciones? Por esas hipótesis se encamina esta novela de 200 páginas y poco más, a base de concentrar en la erranza de un padre y su niño el simbolismo de los sobrevivientes.
Un país que bien puede ser Estados Unidos, devastado y cubierto de cenizas, con aguas y niebla grises, exige salir a los caminos para encontrar con qué saciar el hambre. La negra vena de una carretera es el derrotero abierto que hay que seguir hacia lugares más favorables, tal vez el sur. Padre e hijo empujan un carrito de supermercado y van tomando lo que queda en pueblos y casas saqueadas, temiendo el encuentro con otros humanos porque ya están identificados los “buenos y los malos”: los que ayudan y los que destrozan.
Ha habido lectores a quienes la narración les ha parecido repetitiva y de reducido ambiente. El paisaje no varía, las noches de total negrura caen con rapidez, los árboles siempre están quemados. En cambio, yo pienso que precisamente la maestría radica en crear tensión e interés con pocos elementos y centrando en los precisos y breves diálogos del padre y el hijo el dilema de sobrevivir sin traicionar los valores fundamentales de la condición humana: comunicación, curiosidad, solidaridad. El niño que crece frente al solitario espejo del adulto y de unos cuentos que oye por las noches es expresión de, como diría Platón, la búsqueda natural del bien. Pronto se descubre que hordas que enarbolan armas rudimentarias se desplazan por los caminos arrastrando mujeres y jóvenes encadenados y arramblando con cualquier persona: muchos se alimentan de sus congéneres.
El padre protege a la vez que educa al hijo: ellos son de los buenos, ellos trasladan el fuego, ellos están llamados —¿por Dios, ese que le encargó la paternidad hasta las últimas consecuencias?— a seguir adelante en una carrera contra la muerte. Un anciano harapiento recibe ayuda —¿es una figura misteriosa que pone a prueba el valor de la generosidad?—, una pareja los ataca, otro vagabundo les roba la comida. Estar vivo constata toda clase de conductas, más que nada las egoístas y violentas que ponen el yo por encima de todo.
La novela nos arrincona en el temor y nos conduce a preguntarnos por lo que haríamos en el lugar de los personajes. Es lección de humanidad y catarsis de miedos profundos. La metáfora del fin de los tiempos no solamente suena en los oídos de los cristianos. La ciencia también nos lleva a concebir un final para la historia.
Este artículo apareció en el diario El Universo.





