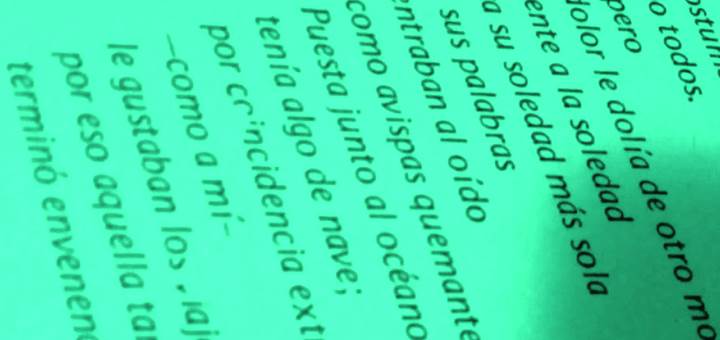
Yo le llamaba linda
y el nombre le quedaba
como vestido flojo.
Sus ojos
no tenían importancia;
su boca
no era más que una boca
y acostumbraba recopilar retratos
como todos.
Empero
el dolor le dolía de otro modo.
Frente a la soledad
era la soledad más sola
y sus palabras
entraban al oído
como avispas quemantes.
Puesta junto al océano
tenía algo de nave;
por coincidencia extraña
—como a mí—
le gustaban los viajes,
por eso aquella tarde
terminó envenenándose.
(De El rostro de los días, 1961)





