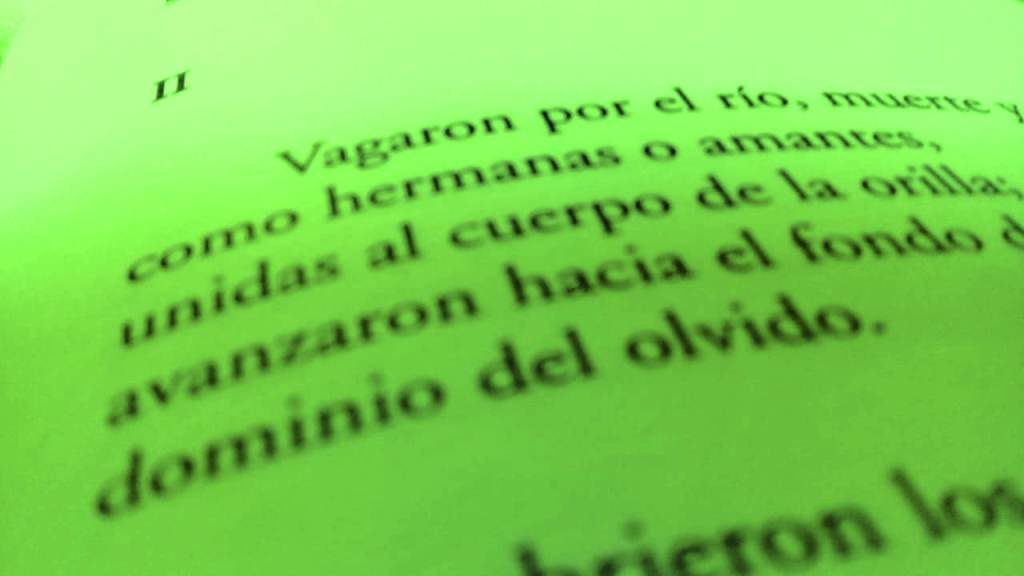
Vagaron por el río, muerte y vida,
como hermanas o amantes,
unidas al cuerpo de la orilla;
avanzaron hacia el fondo del mar,
dominio del olvido.
Se abrieron los ojos prendidos del cocuyo
y aquéllos, del incrédulo y su asombro.
Flotaron, en la noche, cruces sobre cada nombre;
y nadie aprendió tanto nombre sumergido.
Advino ese noviembre sin razón
y se indignó el agua ultrajada.
Surgieron la queja y el reclamo
y nadie pudo responder el clamor del agua absorta.
Tras las cañas aguaitaba un ojo abierto,
un tajo de luz,
machete que hendía las pupilas.
Valieron más la ceguera y la noche.
Valió esa víspera
anegada de insectos y de lluvia,
de huesos doloridos,
de pieles descarnadas.
Fue hora de morir, de golpe, por querer vivir,
de golpe.
Miro ahora el espejo del río;
¿en dónde sumergirme;
en qué fondo de azogue;
hacia dónde, hacia el limo, hacia el reflejo?
Voy por las aguas, río adentro,
hasta el hogar del pez,
llevando el peso de propia pesadumbre,
para volver al ojo sorprendido,
y verme en redoblada hondura.
Salir del mí al mundo circundante,
al habla común,
entablar el diálogo y no obtener réplica.
En un lado la imagen sobre el agua, bajo el
agua.
Y en el otro,
los demás y yo,
imagen aún no inmersa,
viéndolos hundirse, como yo mismo,
en abismos y ocultas razones.
(De Oficios del río, 1983)





